El primer despropósito de nuestra inexperta democracia fue fabricar diecisiete autonomías que dividieron a los españoles en otros tantos innecesarios reinos de taifas que generan una burocracia improductiva y una maraña de regulaciones disparejas y a veces enfrentadas. ¿Por qué se instituyó ese demencial sistema? Porque había que contentar a los separatistas vascos y catalanes otorgándoles un trato especial sin que pareciera que se agraviaba demasiado al resto de los españoles, los nada identitarios, los que no sacaban pancartas a la calle ni ponían muertos sobre la mesa de negociaciones.
¿Por qué había que otorgar un trato especial a catalanes y vascos? ¿Por qué se instituye una desigualdad injusta e irritante? Porque la misma Constitución de 1978 que nos declara a los españoles iguales ante la ley les concedió a vascos y navarros unos derechos forales refrendados en 1841 para que aceptaran las paces tras la Primera Guerra Carlista. Gracias a ese régimen especial, reliquia de los fueros medievales, estas provincias privilegiadas están exentas de contribuir a la solidaridad interregional. Sobre el papel se supone que entregan lo mismo que reciben. En realidad, según confiesan los ministros economistas en la intimidad, no dan tanto como reciben. Algo tiene que ver ese privilegio con que el País Vasco disfrute de una renta per cápita del 131% de la media nacional y Navarra de un 128%.
¿Y Cataluña? ¿Por qué tenía derecho a un trato especial? Porque después del paréntesis franquista se consideró necesario restituirle el Estatuto de autonomía que la Segunda República le concedió en 1932, lo que le permitía gozar de gobierno y parlamento propios.
Ante la palpable injusticia, Clavero Arévalo, ministro de las Regiones, decretó con notable ligereza «¡Café para todos!», y pusimos el país patas arriba para disimular el agravio comparativo.
El segundo despropósito fue establecer una ley electoral que favorece descaradamente a partidos separatistas interesados en la voladura de España permitiéndoles dictar la política nacional cuando los partidos mayoritarios están muy igualados en escaños y necesitan de su apoyo para inclinar el fiel de la balanza a un lado o al otro.
En los cuarenta años de democracia los dos grandes partidos nacionales han tenido que hacer grandes concesiones a los separatistas a cambio de sus votos. Incluso un político tan estatista como Aznar no vaciló en firmar el Pacto del Majestic con CiU: tú me apoyas en el Congreso de los Diputados y nosotros (el PPC) os apoyamos en el Parlamento de Cataluña. Los nacionalistas del País Vasco (PNV) y Canarias (CC) no quisieron ser menos y él, hambriento de sus votos, cedió. Jordi Pujol, exigió y consiguió extirpar al Gobierno central hasta el 30% de la recaudación del IVA y del IRPF que hasta entonces estaba en 15%. Menos mal que en otros ámbitos se contentaba con el 3% (el 5% según opiniones).
En estos cuarenta años de imperfecta democracia cualquier cesión a los separatistas se ha justificado con tal de alcanzar el poder. El colmo llegó con el inexperto y atolondrado presidente Zapatero cuando en 2003 se dejó arrastrar por su entusiasmo mitinero y declaró ante un estadio abarrotado de gente: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán».
De esos y otros polvos proceden estos lodos. El separatismo es insaciable. Jugando con ventaja le han ido arrebatando competencias al Estado. Nunca se darán por satisfechos porque su objetivo último e irrenunciable es la independencia absoluta, o el federalismo asimétrico que les permita mantener privilegios y mercados en el resto del territorio nacional. O sea, quedarse solo con las ventajas. Derechos sin obligaciones. Ese ha sido el proyecto siempre, desde la época de los aranceles proteccionistas que, en su momento, permitió el despegue económico de estas dos regiones a costa de perjudicar a otras menos protestonas y reivindicativas.
El tercer despropósito fue dejar en manos de los separatistas las competencias en educación. Desde entonces ikastolas y escolas catalanas siembran el odio a España en las jóvenes generaciones confiadas a su cuidado. El aumento de los votos separatistas se debe principalmente a que esas jóvenes generaciones educadas en el odio van cumpliendo la edad necesaria para expresarse en las urnas. Si hace treinta años los separatistas no pasaban del quince por ciento, hoy rondan el cuarenta y si esto no se remedia dentro de veinte años serán más de la mitad de la población de esas regiones.
¿Tiene esto arreglo? Hace días conversaba con una buena amiga catalana, una intelectual de izquierdas de toda la vida, nada sospechosa de simpatías con la derecha. Mi amiga se mostraba horrorizada por el cariz que han tomado los acontecimientos. El alma catalana, ya lo decía el hoy olvidado historiador Vicens Vives que la entendía bien, suele caracterizarse por el seny, el sentido común, pero a veces tiene explosiones de rauxa, el exceso. En una de esas explosiones anda ahora, con el peligro de que puede acabar con ella misma y perjudicar gravemente al resto de España.
Me recordó mi amiga que en la antigua Roma, a la que tanto debemos, existía una institución para casos de extrema emergencia nacional, la dictadura (ya sé que suena muy mal y que nos recuerda a Franco): durante seis meses quedaban en suspenso las leyes ordinarias y se ponía el gobierno en manos de un dictador y senador del pueblo (dictator, magister populi) para que arreglara el desconcierto. Como símbolo de autoridad se hacía preceder por veinticuatro líctores, que representaban su excepcional posesión de los derechos y prerrogativas del pueblo romano.
Decía mi amiga que ella vería la solución en destituir al actual gobierno autonómico y a sus secuaces (Odium cultural, etc.), dado que se han puesto fuera de la ley, y nombrar transitoriamente, hasta nuevas y clarificadoras elecciones, a un gobierno de emergencia.
Ahora hemos llegado al artículo 155 de la Constitución que, sin duda, debe aplicarse con prudencia y firmeza. Es un buen momento para que los constitucionalistas aparquen rivalidades de partido y logren un consenso que permita suprimir o atenuar los tres despropósitos que atentan contra la convivencia nacional.
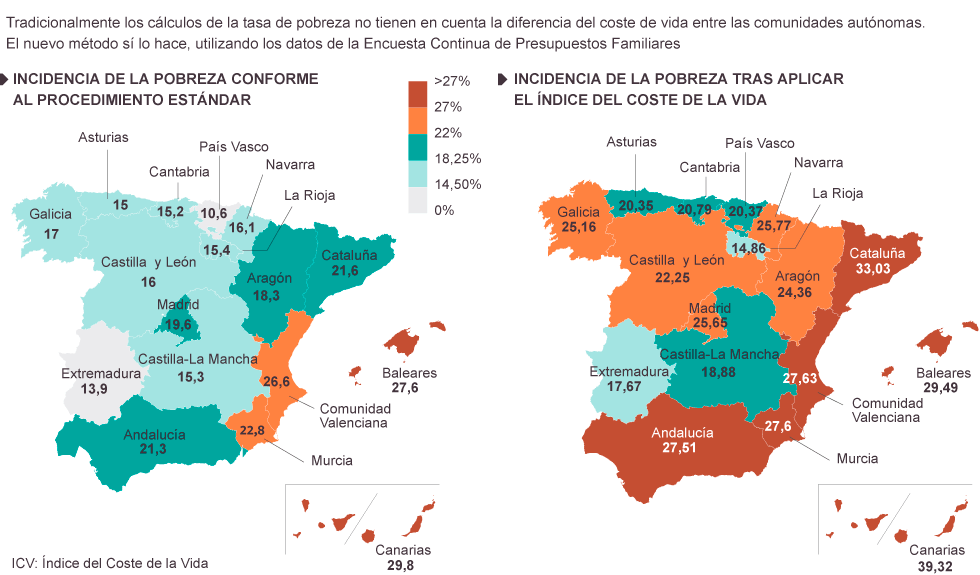
Juan Eslava Galán, escritor.





