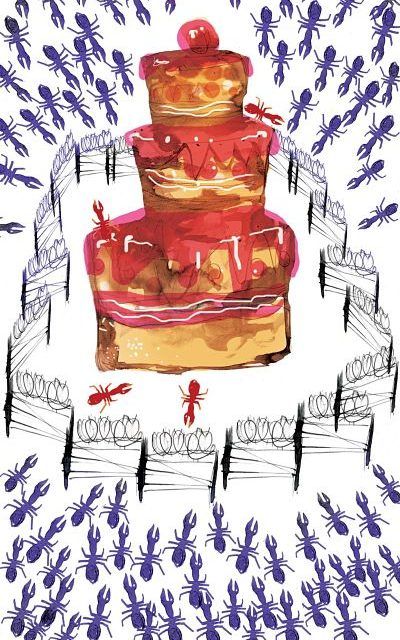Cuando hace poco le pregunté a un amigo latinoamericano qué sintió cuando llegó a Europa por primera vez, me dijo, sin dudarlo, “el principio de igualdad que se respira en el ambiente”. “Con todos sus problemas”, prosiguió, “Europa es un santuario, un lugar al que se acude en busca de refugio y paz”. Para aquellos que observan nuestro continente desde lugares donde la desigualdad, la violencia y el crimen son el pan de cada día para la mayoría de la población, el paisaje distópico que pinta la ultraderecha húngara, sueca o italiana de una Europa insegura y en descomposición merced a la inmigración debe resultar insultante por simple comparación. ¿Cómo hacer entender al conjunto de la opinión pública del continente que merece la pena trabajar por preservar este excepcional santuario de derechos, libertades y oportunidades en peligro de extinción, no por la inmigración, sino por la reacción a esta? La receta, plantean los más atrevidos, pasa por conjugar inmigración y federalismo: acoger a más personas y convertir la Unión Europea en los Estados Unidos de Europa.
Hace unas semanas era noticia la confirmación del declive demográfico que sufre España desde 2015. Poco a poco, la pirámide poblacional se va invirtiendo. La tendencia es la misma en el resto de Europa donde la natalidad media está por debajo de la tasa de reposición y se va extendiendo al resto del mundo. En ese contexto, pregunta el académico holandés Leo Klinkers, consciente de lo que puede parecer una provocación para muchos: ¿por qué no atraer 500 millones de inmigrantes a Europa? Citando los informes demográficos de Naciones Unidas, Klinkers concluye que, para 2100, Europa representará apenas un 4% de la población mundial frente al 20% que representaba en 1900.
Dado que el volumen de población tiene implicaciones geopolíticas, argumenta, Europa carecerá de músculo económico y político para defender sus intereses comerciales y hacer valer principios universales como la lucha contra el cambio climático o la desigualdad, quedando relegada a una posición marginal en el mundo. Además de garantizar un lugar para Europa, un trasvase controlado de habitantes de estas proporciones ayudaría a redistribuir la población en términos globales, atajando la superpoblación que sufren otras regiones.
“O Europa se convierte en una comunidad federal o no contará en el mundo”, decía el papa Francisco en una entrevista en el diario italiano La Repubblica el año pasado. Son cada vez más las voces que mantienen que Europa será federal o no será. Para los autores de The European Federalist Papers (2012), entre ellos Klinkers, el futuro del continente debe inspirarse parcialmente en el modelo histórico de Estados Unidos: una sociedad hecha de inmigrantes procedentes de todo el mundo que, en lo político, optó por una constitución federal que, con todas sus imperfecciones, permitió a ese vasto territorio dotarse de una administración democrática sólida y una identidad política aglutinadora y convertirse en potencia mundial. La idea de una Europa federal subyace al discurso europeísta desde sus orígenes, pero nunca ha terminado de ver la luz. La Unión de Federalistas Europeos aboga por llamar cuanto antes a una Convención constitucional de la que participen parlamentarios europeos y nacionales, la Comisión y los Gobiernos que así lo deseen para redactar una nueva carta magna europea que “establezca un gobierno federal con un poderoso secretario del Tesoro para la unión fiscal y económica”.
La unión fiscal y un presupuesto común son las condiciones sine qua non que desde hace años plantean economistas como Michel Aglietta, Bernard Barthalay y otros para garantizar la sostenibilidad de la eurozona. Ahora bien, ambas cosas son impensables, plantean, fuera de “un sistema común de gobierno federal pleno, constitucional, democrático y soberano” y un nuevo contrato social o new deal europeo.
En los tiempos actuales, el sueño federal puede parecer ingenuo y lejano y, frente al discurso xenófobo y antieuropeísta, su lenguaje puede resultar complejo. Conviene recordar entonces que Altiero Spinelli y Ernesto Rossi escribieron su famoso manifiesto federalista europeo en la prisión de Ventotene en los años más oscuros del siglo XX y con pocos visos de que sus ideas se materializasen. Ciertamente, no se han cumplido del todo, pero se dio un paso importante al crearse las Comunidades Europeas y más tarde la Unión Europea.
No debería hacer falta otra guerra para desmontar el discurso reaccionario y xenófobo que se extiende por Europa y que lleva a pensar a cada vez más ciudadanos que es deseable y posible cerrar fronteras y regresar a un supuesto conjunto de Estados-nación cultural y étnicamente homogéneos. Debería bastar con señalar la inconsistencia de semejante imaginario. Sin ir más lejos, ¿cómo pretenden los líderes del grupo de Visegrado atajar el invierno demográfico que se cierne sobre sus países? ¿Forzando a generaciones de mujeres autóctonas a tener tantos hijos como sea necesario para asegurar la tasa de reposición? ¿Anexionando territorios contiguos o de ultramar? En lugar de la imagen de un continente dominado por los minaretes de un islam intransigente con la que azuzan el miedo de sus votantes, habría que recordarles que, con sus políticas, es más probable una Europa de pueblos abandonados y ciudades en decadencia. Un continente que terminará obligando a sus escasos jóvenes a emigrar a otras regiones del mundo en busca de mejores perspectivas. ¿Es esa la Europa que anhelan?
Los europeos debemos elegir bien dónde ponemos la inteligencia y la energía política en las décadas que vienen. A estas alturas, no se trata de obviar el costoso reto que supone repensar la economía europea, de negar el enorme desafío de la integración de culturas diferentes o de minimizar la amenaza del radicalismo yihadista, pero sí de entender que optar por acoger e integrar más inmigrantes y trabajar por una federación europea no es solo cuestión de idealismo, sino de pragmatismo. El futuro de Europa no es responsabilidad exclusiva de las instituciones europeas y nacionales. También lo es de los ciudadanos europeos que, somos, en última instancia, los depositarios de la soberanía de la Unión y que, con todas sus limitaciones, tenemos instrumentos a nuestro alcance para reclamar y actuar por una Europa con futuro.
Pensemos, por ejemplo, en la Iniciativa Ciudadana Europea como una oportunidad para iniciar un golpe de timón en el curso de la Unión: un mecanismo poco conocido que permite plantear propuestas legislativas a las que la Comisión debe dar seguimiento cuando superan un millón de firmas.