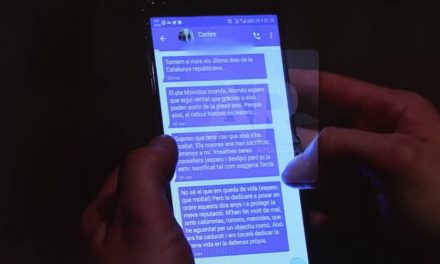“Yo soy un hombre de partido, profundamente un hombre de partido; pero mientras esté a la cabecera de este Gobierno o de otro de coalición, no esperéis de mí, en ningún momento, que haga política de partido” (“Crisis de diciembre. Constitución del nuevo Gobierno. Declaración ministerial”; p. 163)
“No somos verdugos ni títeres (…) Gobernamos con razones y con leyes. ¡Ah! el que se salga de la Ley ha perdido la razón y no tengo que darle ninguna” (“Discurso en la sesión de Cortes de 3 de abril de 1936”; p. 450)
En el complejo y confuso contexto en el que vive actualmente la política española, puede ser un buen momento para echar la vista atrás y recordar a un insigne estadista, como fue Manuel Azaña. No me interesa ahora tanto el personaje como sus concepciones en torno a la política, que se manifiestan en algunos de sus más relevantes discursos, editados impecablemente por Santos Juliá (Discursos políticos, Crítica, 2019). No hay mejor regalo navideño para un político en activo, más (aunque no solo) si es de izquierdas o republicano, que esta magnífica obra para comprender algunos de los rasgos básicos de esa poliédrica actividad que es la política.
Aunque las referencias a la política y a la actividad política son constantes en sus escritos, tal vez la conferencia que Manuel Azaña pronunció en El Sitio, de Bilbao, el 21 de abril de 1934 (cuyo enunciado lo dice todo: Grandezas y miserias de la política), sintetice, ya alejado temporalmente del poder, una de sus reflexiones más serenas sobre la actividad política.
“Es el ser más espiado, más juzgado, más escrutado, más sometido a crítica implacable, siempre está pasando el alambre sin red ni balancín”
Un político cuando actúa padece, a su juicio, “una minoración”, lo que implica “una mengua de su personalidad moral y, en cierto modo, una restricción de su libertad”. El terreno en el que desliza su actividad está plagado de minas: “Es el ser más espiado, más juzgado, más escrutado, más sometido a crítica implacable, (…) siempre está pasando el alambre sin red ni balancín”. Tal situación engendra una suerte de “complejo de inferioridad”, lo que les hace que a menudo “hayan querido, además, ser otra cosa, o hayan dicho que son otra cosa” (lo que hoy en día conocemos como engordar artificialmente el currículum).
Pero ese es un enfoque equivocado, pues como bien expone Azaña en política “no juegan sólo las cualidades del entendimiento, sino, además principalmente, cualidades del carácter”. Es curioso, aunque no improcedente, que el propio conferenciante, cuyos atributos de oratoria eran magníficos, desdeñe o minimice el poder de la elocuencia (“hay ruiseñores y canarios de flauta que han sido funestos y aborrecibles políticos”), pues “ha habido eminentes políticos en la historia que no han dicho jamás esta boca es mía”. Para Azaña, “la política, como el amor o el arte, no es una profesión, es una facultad”.
Sin embargo, la hemos transformado en lo primero y ahogado lo segundo. Más discutible, al menos trasladada a la actualidad, era su tesis de que “la emoción política es el signo de la vocación, y la vocación es el signo de la aptitud”. Con una política de altas emociones, de baja o nula responsabilidad, y aún menor reflexión, como la que vivimos hoy en día, el presupuesto de partida de estimular sin control las emociones puede dar lugar (ya lo está dando) a la proliferación de innumerables monstruos políticos que nada tienen de estadistas, sino de voceros populistas de uno u otro signo.
“Y he aquí la tragedia de la política, señores. Los políticos en esa función de elegir al más digno fracasan»
La clave de la buena política (la que hoy en día no existe) está en un pasaje, que reitera no solo en esta conferencia sino también reiteradamente en sus propios diarios: “El gran problema de la política es acertar a designar a los más aptos, los más dignos y los más capaces”. Como bien sanciona: “Y he aquí la tragedia de la política, señores. Los políticos en esa función de elegir al más digno fracasan, y además fracasan los sistemas” (aspecto aún de mayor relevancia). Una dimensión hoy en día trascendental y donde los errores se acumulan una y otra vez, con los consiguientes costes. Que pagamos todos. Y muy caros.
Endogamia enfermiza
En verdad, Azaña era muy consciente de que España “no ha conseguido formar una clase directora, (pues tenemos) un país sin estructuras de dirección, un país en que desde el cerebelo a las extremidades se corta mil veces el hilo conductor de las impresiones y de las sensaciones”. La clase dirigente actual sale de los partidos políticos o de sus aledaños, el problema, como recordaba Azaña, es que, aunque existan en la sociedad “alientos sobrados para tales vuelos”, la política partidista no los identifica (no tiene el valor “de ponerlos en movimiento”), pues -añado de mi propia cosecha- la política es enfermizamente endogámica, así como sectaria, y, en general, se nutre de leales a la causa. Nada ha cambiado. Solo el decorado.
Pero quizás donde mejor refleja Manuel Azaña la esencia de la política, cargada de una concepción altamente moral e íntegra (que reitera en buena parte de sus intervenciones y se transforma en un leitmotiv de su concepción republicana), es en el discurso de clausura de la asamblea del partido de Acción Republicana pronunciado en Madrid del 16 de octubre de 1933 (Pasado y porvenir de la política de Acción Republicana), donde renegaba profundamente de una política caracterizada por la pequeñez de espíritu:
“Proscribamos la política como una forma de holganza retribuida, sin otra aspiración que hacerse célebres en las reboticas de los pueblos; proscribamos la política convertida en oficio que degenera en rutina, que a su vez se convierte en una habilidad desalmada; proscribamos la corrupción que tapa las bocas que un día podrían ser acusadoras o testigos; proscribamos el caudillaje y el compromiso que prostituyen la razón de servir; proscribamos todo compromiso inconfesable, toda transigencia injustificable y afirmemos la necesidad de un Gobierno incorruptible, riguroso, vigoroso, responsable, tajante y emprendedor (…)”.
Lo cierto es que, como reconoció Santos Juliá, “nadie en la tradición de la oratoria política española, había hablado como Azaña”. Y, si cambiamos el tiempo verbal, la reflexión sigue viva: nadie, ni de lejos, se aproxima en estos momentos a esa riqueza oral, pero también conceptual, que el político republicano acreditó sobradamente. Bien estaría que se aprendiera de sus destrezas, pues no solo en las formas, sino especialmente en el fondo o en el mensaje, Manuel Azaña fue un genio político. Amante de España y defensor de la Constitución y de las virtudes republicanas hasta el último suspiro. Su atenta lectura mejoraría ese estado de mediocridad en el que, hoy por hoy, se mueve la política española en todos los niveles (también territoriales), tanto la parlamentaria como la gubernamental. Para desgracia nuestra. Y sobre todo del país.