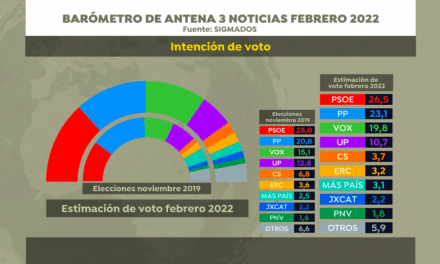Es probable que el tiempo le haya dado la razón a Borges. El escritor —que llegó a respaldar públicamente las dictaduras de Pinochet y Videla— mostraba a menudo su escaso entusiasmo por la democracia: Y así se lo explicó al periodista argentino Bernardo Neustadt en esta entrevista: «Para mí la democracia es un abuso de la estadística. Y, además, no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no; entonces ¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política?».
El gran (escritor) Borges, que era un ser profundamente descreído, siempre dijo que la libertad estaba sobrevalorada, y, en coherencia con su resistencia a la acción política, se declaraba conservador. «Ser conservador es una forma de ser escéptico», sostenía, y de ahí que arremetiera siempre contra los políticos. «Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. Esto no lo digo contra ningún político en particular. Digo, en general, que una persona que trate de hacerse popular a todos parece no tener vergüenza. El político en sí no me inspira ningún respeto. Como político».
Es probable que, si Borges hubiera asistido a los dos grandes debates que se han producido esta semana en el Congreso, el de pensiones y la derogación de la prisión permanente revisable, se hubiera reafirmado en sus convicciones. Aunque la Argentina de aquel Borges del año 1976, por suerte, no tiene nada que ver con la España actual, hay un elemento común: el descrédito de la política y de los políticos, lo que se manifiesta de forma nítida en las encuestas del CIS. O, más recientemente, en el nacimiento de movimientos sociales surgidos al margen del sistema político oficial, y que ha desbordado a partidos y sindicatos.
Sin duda, por eso que muchos han llamado baja calidad de la democracia española. En particular, en lo que respecta a su sistema parlamentario, que hoy no solo es ineficaz, sino que además arrastra la confianza en la política, lo cual suele tener consecuencias desastrosas. El populismo, precisamente, se alimenta del descrédito de la cosa pública (‘todos los gobiernos son iguales y nos roban’), y ese es un caldo de cultivo demasiado potente en tiempos de incertidumbres.
La baja calidad del sistema parlamentario no es un problema formal. No tiene que ver con el griterío o con la mala educación de algunos diputados incapaces de guardar el mínimo decoro. Tampoco con su pobre oratoria o con lo soez de algunas de sus expresiones. Ni siquiera con la formación académica de sus señorías. Hay que relacionarla con un problema de fondo: la incapacidad del parlamento de cumplir su mandato constitucional, que no es otro que aprobar leyes y controlar al Gobierno.
A golpe de decreto ley
Y al parecer, no es ningún escándalo que en pleno siglo XXI un país que forma parte de la Unión Europea se gobierne a golpe de decreto ley, que, como ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional, es un procedimiento extraordinario, y que, necesariamente, está sometido a restricciones.
La baja calidad del sistema parlamentario se debe a la incapacidad del parlamento de cumplir su mandato; aprobar leyes y controlar al Gobierno
Lo ha puesto recientemente de manifiesto el Informe sobre el Estado Autonómico que cada año se presenta en el Senado, que recuerda que en 2017 se aprobaron el doble de decretos leyes que leyes ordinarias, lo cual pone de relieve las carencias del sistema parlamentario. Y lo que es peor, refleja la incapacidad de gobernar este país si el partido mayoritario no cuenta con mayoría absoluta. Lo cual es más evidente cuando la posibilidad de alcanzar acuerdos con minorías que antes garantizaban la gobernabilidad del país —los nacionalismos— ha desaparecido.
España, esta es la realidad, está comenzando a acostumbrarse a vivir con presupuestos prorrogados, no solo los del Estado, sino también los de ayuntamientos y comunidades autónomas, donde el filibusterismo político se ha impuesto a la política de pactos pensando en los ciudadanos.
No solo no hay presupuestos. Como dice el informe autonómico, «las renovaciones y reformas institucionales parecen detenidas». No ha podido nombrarse un nuevo Defensor del Pueblo y permanece al frente el Adjunto primero, pese a que el cese del titular se produjo hace casi un año. Igualmente, la reforma de RTVE, que trataba de devolver a la corporación a la neutralidad informativa y el consenso, sigue bloqueada.
Los vetos gubernamentales por motivos presupuestarios están a la orden del día, vaciando de contenido la acción del parlamento. Y el horror alcanza límites surrealistas si se tiene en cuenta que dos partidos (PP y Cs), al tener mayoría en la Mesa del Congreso, pueden decidir qué ley se tramita y qué ley dormirá en el sueño de los justos, sin que la suma de diputados de ambas formaciones alcance la mayoría absoluta. «Estos hechos», asegura el informe, redactado por los catedráticos, Aja, García Roca, Montilla y Díez Bueso, «no suponen buenas prácticas en el uso de las fuentes del Derecho ni en el funcionamiento del parlamentarismo». Más claro no se puede decir.
La subordinación del parlamento
No es un asunto menor. La consolidación de las democracias liberales ha supuesto en los últimos años un progresivo debilitamiento del poder legislativo frente al ejecutivo. Hasta el punto de que en la mayoría de las ocasiones la vieja idea de la subordinación política del Gobierno al Parlamento —donde se articula la soberanía popular— se encuentra cada vez más lejos. Hasta el punto de que hoy, en realidad, el Parlamento es una especie de Comisión legislativa del Gobierno gracias a esos brazos de madera que de forma mecánica votan en una dirección u otra en función de lo que ordena el jefe de filas. Un dedo, voto afirmativo; dos dedos, negativo, y tres dedos, abstención.
La degradación de la vida parlamentaria es tal que a menudo, los miembros del Gobierno no responden a las cuestiones que se les plantean y no sucede nada
Todo es tan absurdo que a menudo da la sensación de que cuando habla un diputado quien realmente se dirige al resto de parlamentarios es el partido, lo cual convierte un acto político en una representación teatral. Y, desde luego, choca con la esencia del parlamentarismo moderno, que está basado en la razón de los argumentos y no en la fe del carbonero. Algo que explica que la mayoría de las intervenciones carezcan de rigor técnico, como sucedió en el debate de las pensiones, donde ningún grupo de la oposición fue capaz de articular un discurso con alternativas, con propuestas, capaz de ofrecer soluciones a un problema que afecta a millones de hogares.
La degradación de la vida parlamentaria —hoy convertida en un plató de televisión— es tal que a menudo, en Comisión, los miembros del Gobierno no responden a las cuestiones que se les plantean y no sucede nada. Ni el presidente de turno obliga a responder ni los diputados protestan por esta desautorización al parlamento. Da igual. En el fondo, el voto está ya decidido y es completamente ocioso el debate, lo que explica la propia inutilidad del parlamento. En España, por ejemplo, sería impensable lo que ha sucedido hace unos días en Alemania, donde nada menos que 35 diputados de la gran coalición no votaron la reelección de Merkel. El ‘atado y bien y atado’ sigue marcando el pobre parlamentarismo español.
Se olvida, de esta manera, que no es posible la democracia sin parlamento. O para ser más precisos, sin autonomía del parlamento frente al poder ejecutivo. Y aunque es verdad que la disciplina del partido contribuye a dar estabilidad a los gobiernos, no puede ser incompatible con la dignidad de la cámara. La democracia es otra cosa.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL